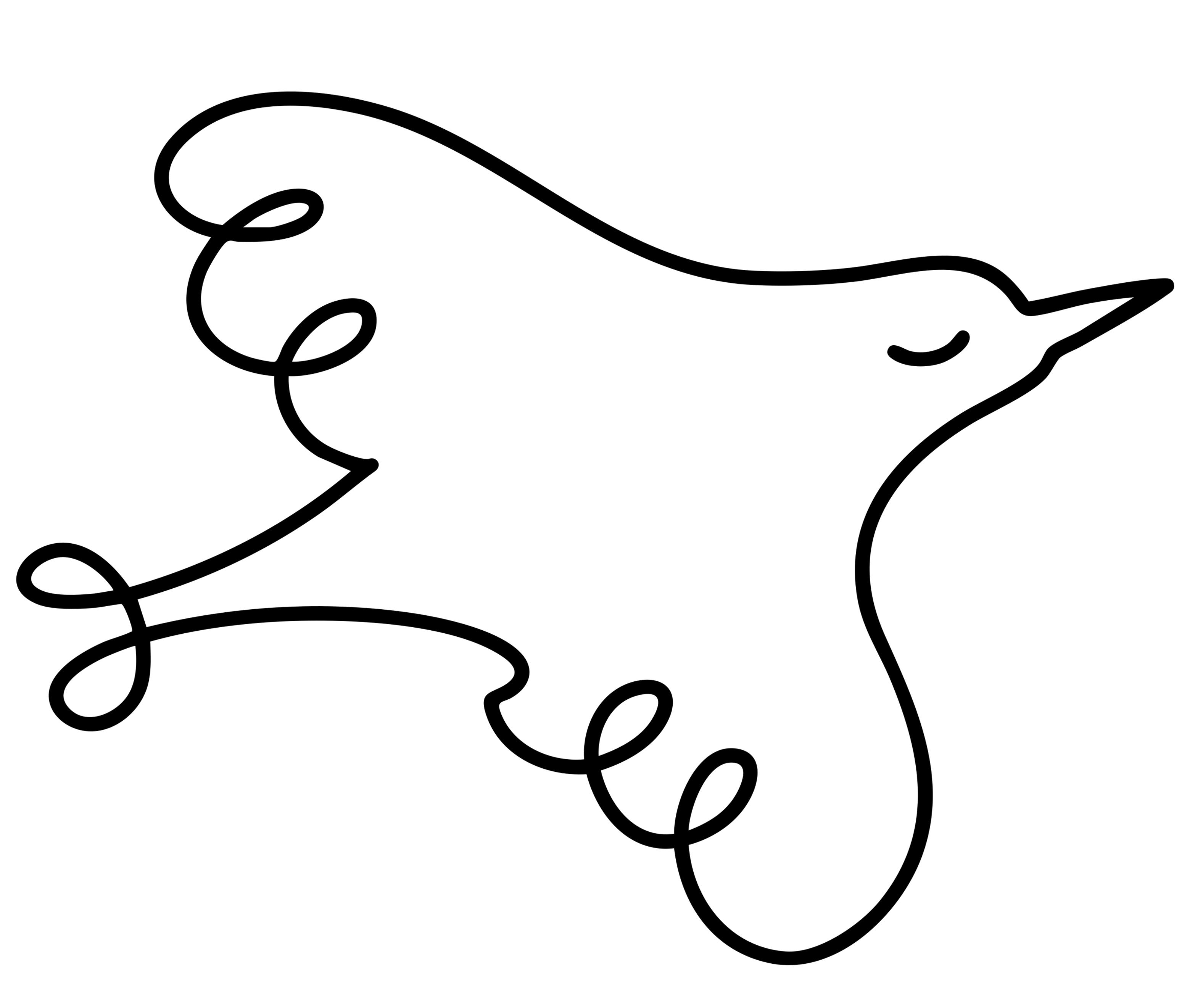Cuaderno #1:
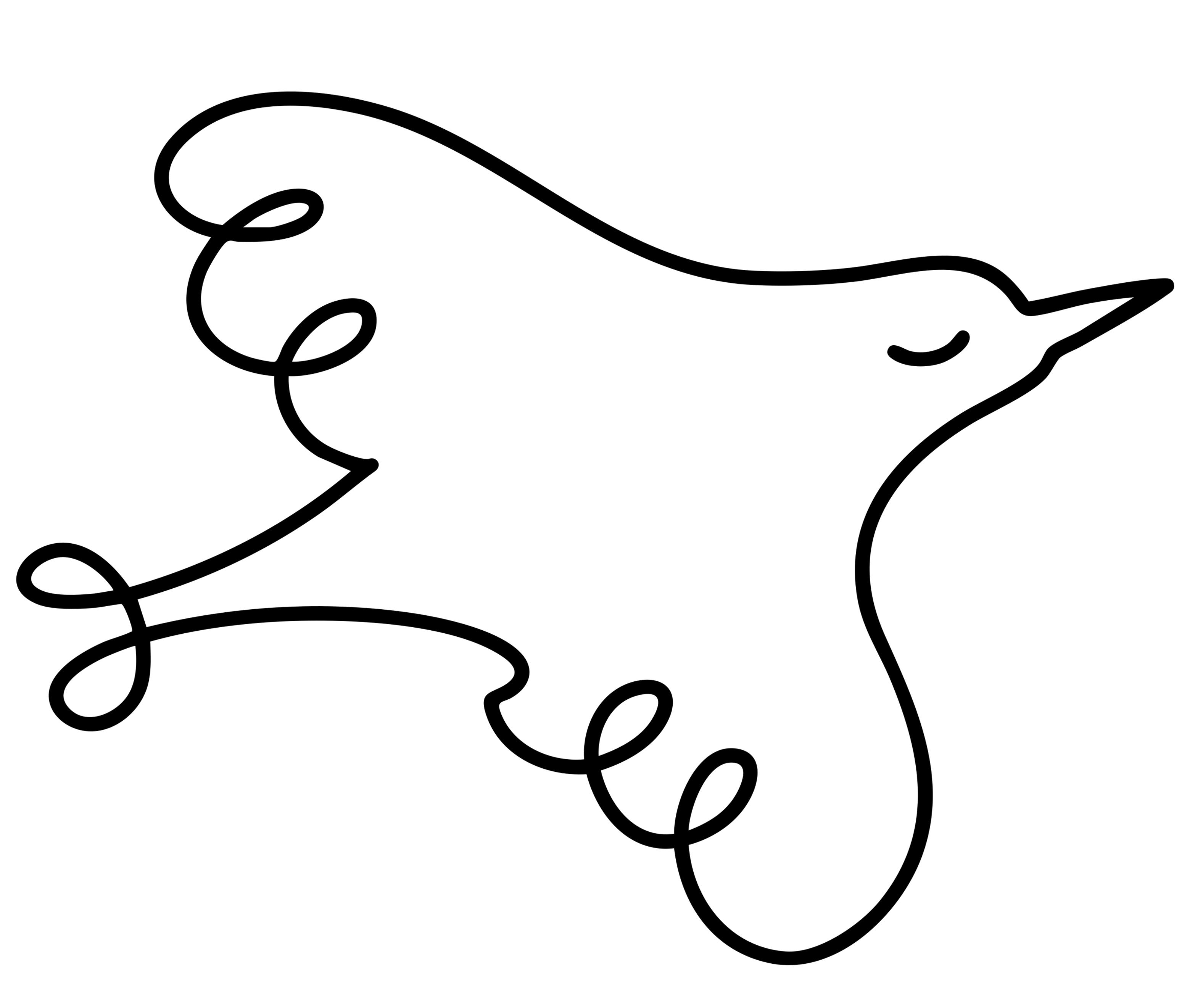
Viajar al
prejuicio
enero 2026
tiempo de lectura:
Hace algunas semanas recibí, junto con mis compañeros de curso de escritura, una invitación a reflexionar sobre un concepto tan abstracto como mayúsculo: la belleza. La sugerencia implicaba construir un ensayo —o intentarlo— sobre ella, y hubo un par de puntos en el que, curiosamente, convergieron la gran mayoría de nuestras visiones: la belleza no existe si no existe alguien que la mire; la belleza tiene en sus resortes y recovecos algo de misterioso e inexplicable; la belleza puede revelarse en cualquier momento, contra todo pronóstico, sin avisar.
Viajar a aquella ciudad nunca había formado parte de un plan concreto ni de una voluntad real. Me habían llegado sobre ella todo tipo de comentarios sombríos y desalentadores. «Oscura», «sucia», «huele mal», «un quilombo», repetía aquel coro polifónico amorfo desde hacía tiempo. A fuerza de oírlo, aquí y allá, mi cabeza había acabado configurando un señor prejuicio. No, paso, allí no, le dije a mi pareja con rotundidad cuando me deslizó siquiera la posibilidad de ir. Mira que habrá ciudades. No, a esa no.
Punto final.
O, en realidad, simplemente coma. Porque los billetes acababan de aterrizar en mi bandeja de entrada y el avión despegaba al día siguiente.
Embutido entre el azul luminoso y rotundo del cielo y el blanco casi táctil de las nubes que se deslizaban tras la ventanilla, el vértigo súbito de encontrarme volando hacia aquella urbe hasta entonces vetada se transfiguró en pura y llana adrenalina. Yo, cartesiano y ortodoxo para el viaje, con un claro TOC organizacional, proclive a una exhaustividad casi enfermiza a la hora de pre-estudiar un destino, sus calles y sus rincones, me veía de repente entregado a un baile del que no tenía coordenadas, del que no había investigado casi nada. Un baile cuyo misterio empezaba a travestirse, confieso, en engatusamiento.
Poco después, el taxi en el que me acomodé tras bajar de los aires se deslizaba con una habilidad pasmosa sobre adoquines brillantes y vías atiborradas de coches impetuosos, cláxones ubicuos, motos cargadas con tres y cuatro pasajeros (animales incluidos) y transeúntes desprovistos de temor o de amor propio, según quiera verse. Pero en su cadencia bravía y destartalada había seguridad, y aquel Fiat 500 avanzaba con total firmeza entre exuberantes y deliciosos palacetes barrocos descascarados como si hiciese cincuenta siglos que no veían una gota de pintura, un continuum amarillo, terracota y ocre de iglesias, azoteas y callejones imposiblemente ensamblados entre sí, colinas coronadas por torres, antenas y galerías bajo un sol rutilante que lo bendecía todo. Y ese todo incluía, por supuesto, un horizonte delimitado por un mar bellísimo y radiante que se desplegaba en la lejanía como una inmensa sábana de luz, y un volcán de silueta temible que protegía y amenazaba a aquella vetusta e intensa metrópolis que desde el minuto uno latía en mis pupilas con una fuerza inesperada y magnética.
El coche se desvió de la avenida por la que veníamos zigzagueando y dobló por una cuesta de asfalto impracticable y de pendiente directamente inviable. Lo cual, para mi asombro, no evitó que la superara con una facilidad pasmosa. La calle, que según mis cálculos ya debía corresponder al centro de la ciudad, se tornó estrechísima y, como por arte de magia, las fronteras entre acera y calzada, entre los muchos viandantes y los muchos vehículos que se apiñaban en aquel ecosistema frenético, se evaporaron. Parecíamos un paso de la semana santa sevillana abriéndose camino entre una multitud densa como el cemento, y lo cierto es que no puedo encontrar la razón del avance de nuestro taxi sino en una fuerza sobrehumana. A medida que el trayecto se acercaba a su final, el hechizo al que involuntariamente fui expuesto se acrecentaba, exponencialmente. A lado y a lado del taxi/paso de semana santa nos franqueaban capillas, vírgenes y altares a cada dos metros; fastuosos portales de madera, tan añejos como elegantes; paredes con todos y cada uno de sus milímetros cuadrados completamente grafiteados; plazoletas repletas de terrazas y terrazas repletas de gente; balcones desde los que las viejas proferían a sus vecinas gritos, reproches o saludos (o quizá todo junto); infinitas cuerdas de las que colgaban sábanas, camisetas, pantalones y calzoncillos esperando secarse; aparadores de joyerías en las que se vendían cuernos rojos de todos los tamaños; aparadores de pastelerías en las que se vendían sfogliatelle y babas al ron de todos los tamaños; grandes scudettos con los colores de la bandera italiana y un orgulloso cuatro impreso sobre ellos, colgando en las fachadas; y el recuerdo omnipresente de un personaje de melena inconfundible o, directamente y según los locales —como descubriríamos luego— Dios.
Como yo (aunque en 1984) Maradona llegó hasta estas calles sombrías desde Barcelona. Quizás, como a mí me sucedía, tampoco figuraba entre su lista de destinos predilectos esta ciudad. Quizás como yo, también, desde que puso un pie en ella se rindió a su punzada embrujadora, a la radiación hipnótica de su quilombo, al canto de las sirenas que —cuenta la leyenda— fundaron esta urbe marina y magmática.
Quizás como yo, Maradona, sintió aquí la belleza contra todo pronóstico, sin saber explicársela.
El coche se detuvo y el conductor consiguió abrirnos la puerta entre aquel mar de gente, motores y jolgorio. «Hay muchas ciudades en el mundo, pero la mía es única», nos dijo, antes de despedirnos con un apretón de manos. «Benvenuti a Napoli.» ●





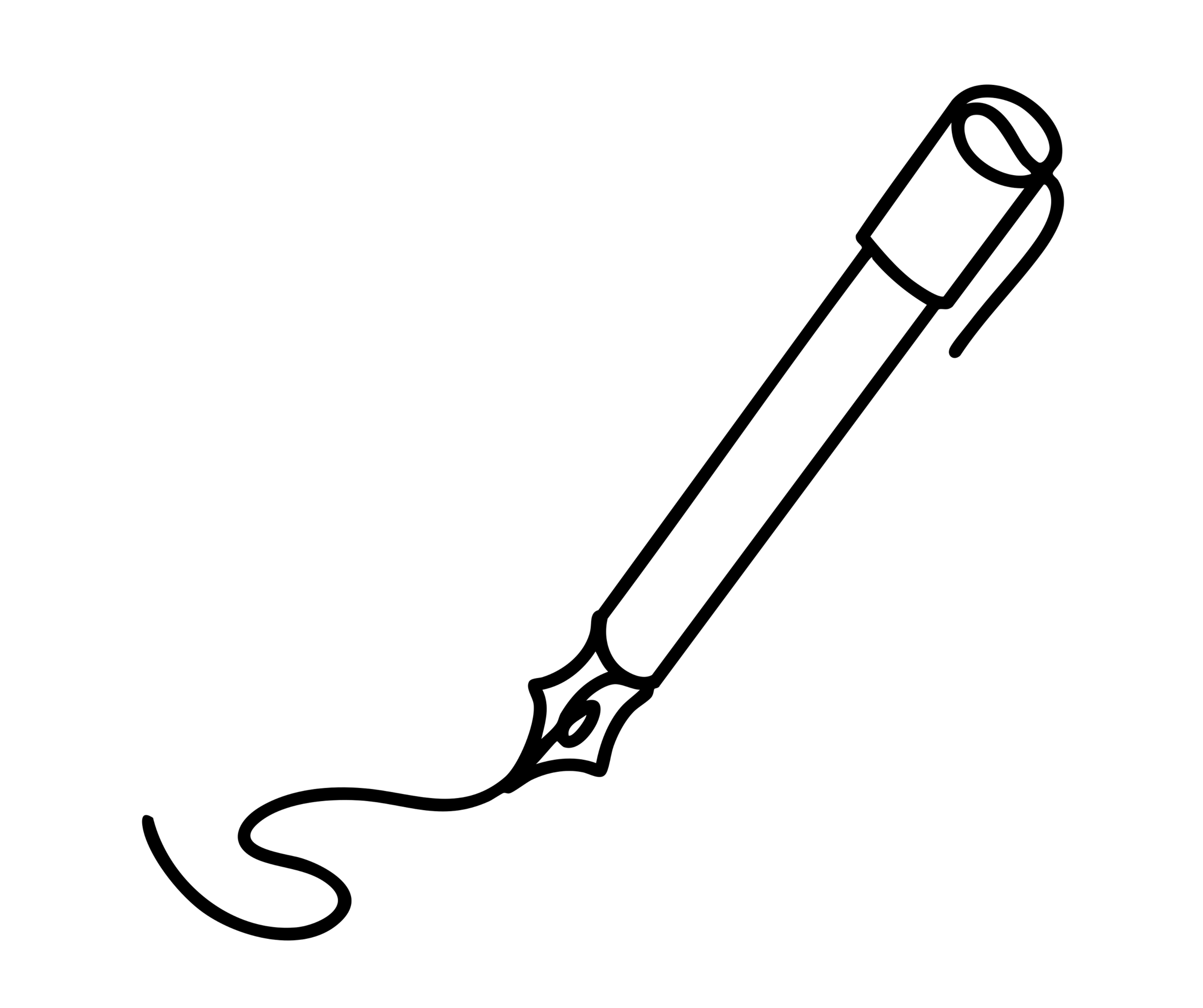
Al margen
«Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal». Es eso, según la RAE, un prejuicio. En él converge, pues, un trío peligroso, colmado de veneno: lo negativo, la ignorancia y la inamovilidad. Y esto último tiene una implicación tenebrosa: si es tan tenaz, tan pegajoso, ¿cómo se desprograma un prejuicio? ¿Cómo se le da la vuelta a ese calcetín amargo? ¿Puede, realmente, acabar siendo descosido? Para el caso de mi prejuicio napolitano, la posibilidad de transformarlo en otra cosa me llegó dada. Me invitaron a ello, a bajar hasta la raíz de la cuestión, a conocer, al menos, Nápoles, porque conocer «bien» un lugar (¿qué es eso?) es la mayor de las quimeras. En todo caso, sin casualidad, sin azar ni un empujoncito externo, aún seguiría ahí mi opinión previa, tenaz y desfavorable, penosamente latente. Que vivan, pues, los empujoncitos.
¿De dónde sale un prejuicio? Intuyo que de la suma de varias voces en una dirección determinada, de una gota malaya de prejuicitos pequeños y amontonados, de una superposición de argumentos llegados de aquí y allá, construidos sobre pocas certezas, alguna medioverdad, semienvidias y varias hipérboles, que como un suflé se va elevando con la calentura de los tiempos. Por supuesto: a todos nos seduce, de algún modo, lo exageradamente malo. Poner el dedo en la llaga, un poquito, revolver las aguas cenagosas. Magnificar lo catastrófico y señalar una supuesta desventura o defecto ajeno es más catártico e incluso divertido —mucho más— que escarbar en las propias. Y mucho más fácil. La miseria humana, vaya. Quizás de ahí, finalmente, nacen los prejuicios.
«Yo estoy muy orgulloso de mi ciudad», declaró el guía de nuestro recorrido matutino por los Quartieri Spagnoli napolitanos, sin ambages. Nos explicó que cuando Maradona —también conocido como Dio, obviamente— eligió Nápoles como destino a mediados de los ochenta, los periodistas del norte de Italia, desde su atalaya prejuiciosa y soberbia, pusieron el grito en el cielo al preguntarse cómo era posible que el Diego hubiera escogido como destino «el basurero de Italia». Nos explicó que el resentimiento napolitano respecto al norte del país siempre ha latido, del mismo modo que a la inversa: incluso, en la semifinal del Mundial de 1990 entre Italia y Argentina, disputada en la ciudad —nos siguió explicando— muchos napolitanos tenían el corazón dividido. Pero en todos lados, y no solo en el sur de la bota, hay basura. En Turín, en Milán, en Verona la hay. También en todos lados hay motivos para el regocijo, la calidez, la belleza. Ni tan blanco ni tan negro, ni aquí ni allí. El orgullo por la patria chica de uno, o idolatrar a un héroe que la ayudó a subírsele a las barbas a Goliat, más allá de su base legítima, puede ser autodefensa ante el prejuicio. Pero quizás, al fin y al cabo, el antídoto pueda ser fijarse, por defecto, en los grises, en la virtud del punto medio. Chi lo sa?
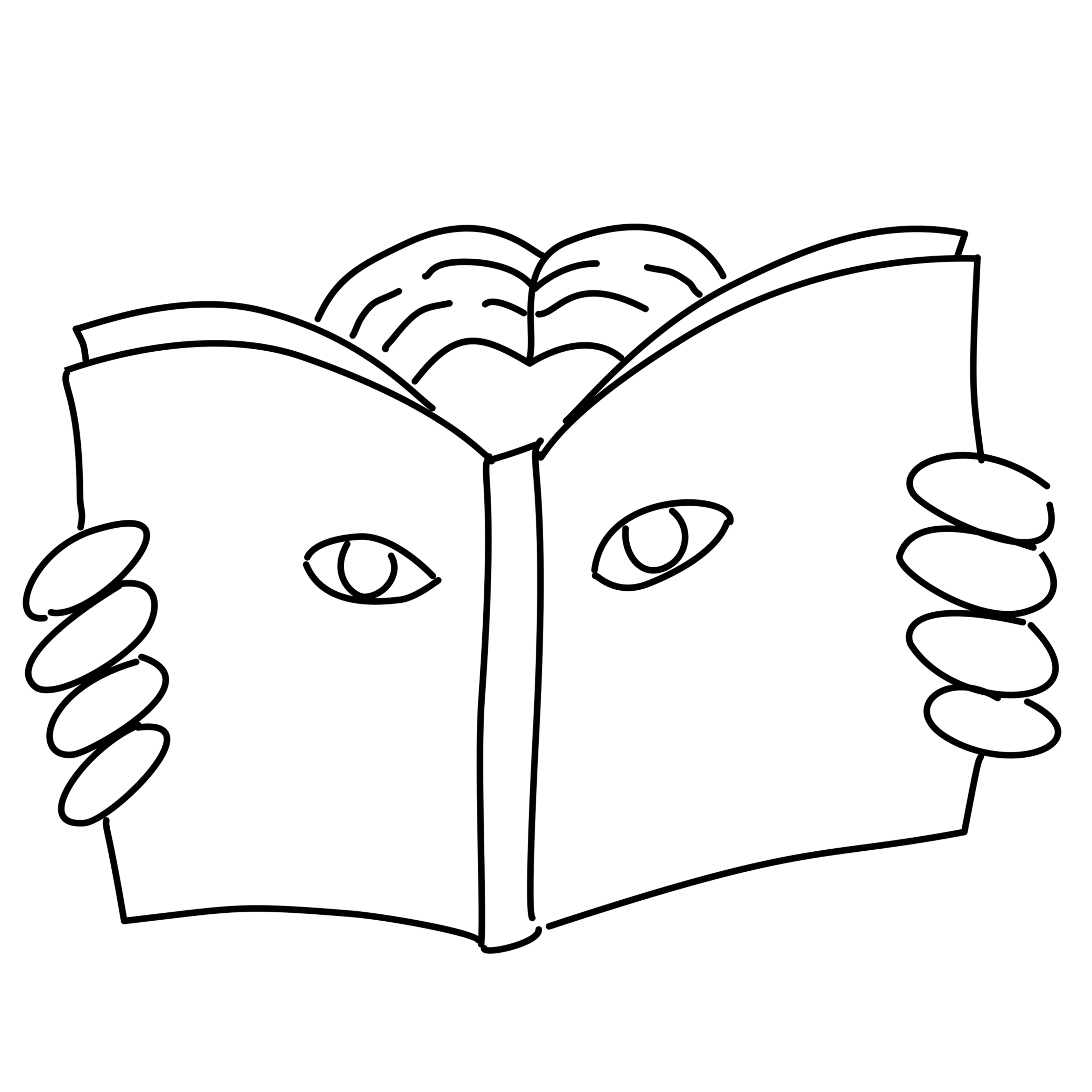
Gafas prestadas
«Lo que llamamos barbarie
no es más que lo que
no se parece a nosotros.»
Michel de Montaigne
Ensayos, I, 31
«Viajar es fatal para los prejuicios,
la intolerancia y la estrechez de miras.»
Mark Twain
Inocentes en el extranjero
«Nadie ama a su patria
porque es grande,
sino porque es suya.»
Séneca
Cartas a Lucilio
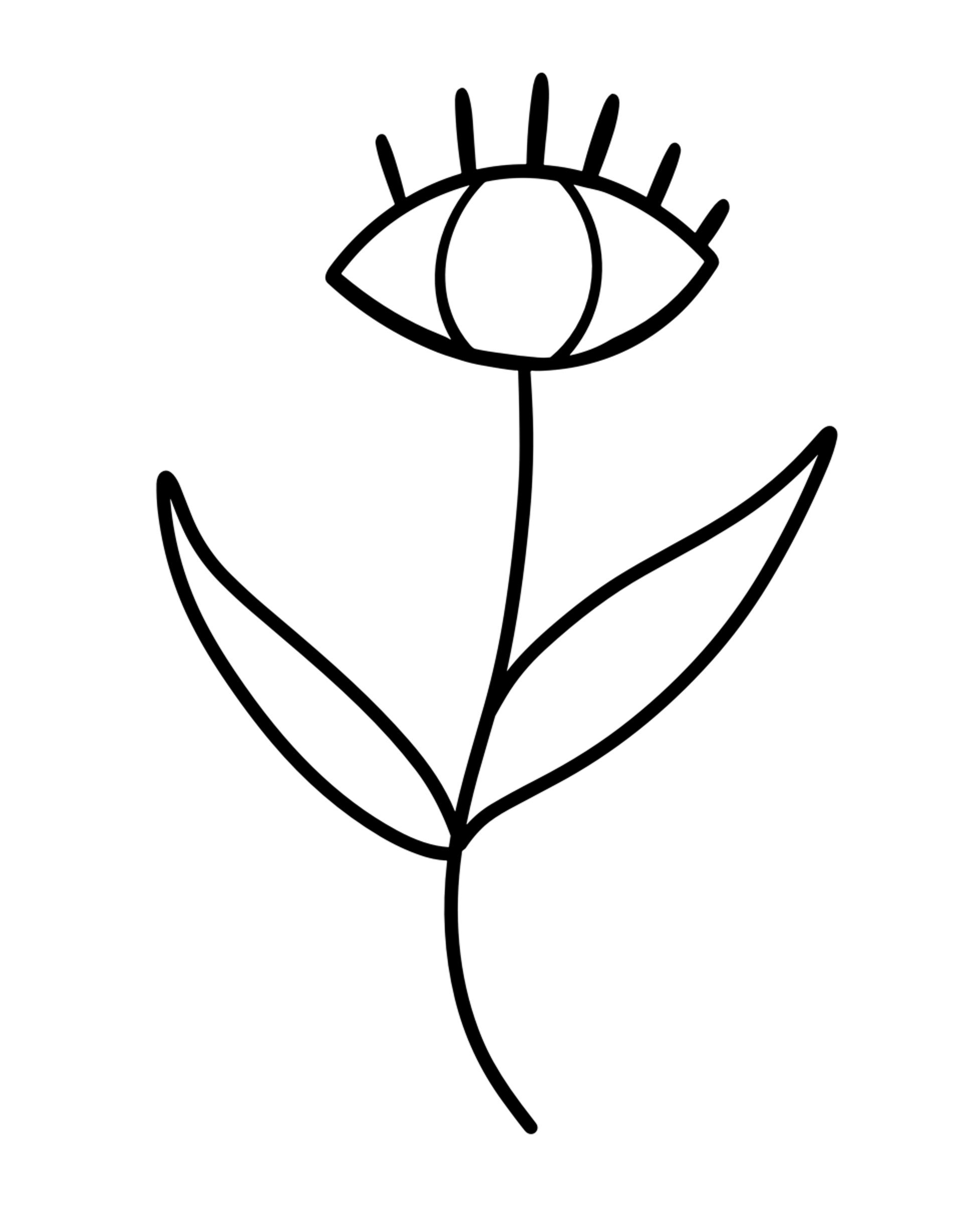
Puertas extra
‘Parthenope’, de Paolo Sorrentino (2024)
La sirena Parténope no logró seducir a Ulises y se arrojó a sí misma a lo más profundo del Mediterráneo. Su cuerpo fue arrastrado por las olas a la orilla, y allí donde apareció se fundó el embrión de lo que hoy es Nápoles. Así nació la ciudad, y así se llama la protagonista desprejuiciada y libre de una película tan voluptuosa, sofisticada y magnética como la propia urbe a la que retrata de la mano de la vida de la joven, acompañándola hasta su madurez a través de sus amores, sus atrevimientos y el paso del tiempo. Una carta de amor napolitana y, a la vez, una invitación a dejarse seducir, sin reservas, por sirenas, urbes y azares.

Texto e imágenes (todas de Nápoles): Sergio García i Rodríguez
Ilustraciones: Eva Corbisier, Fast-Ink y Esma Melike (Unsplash)